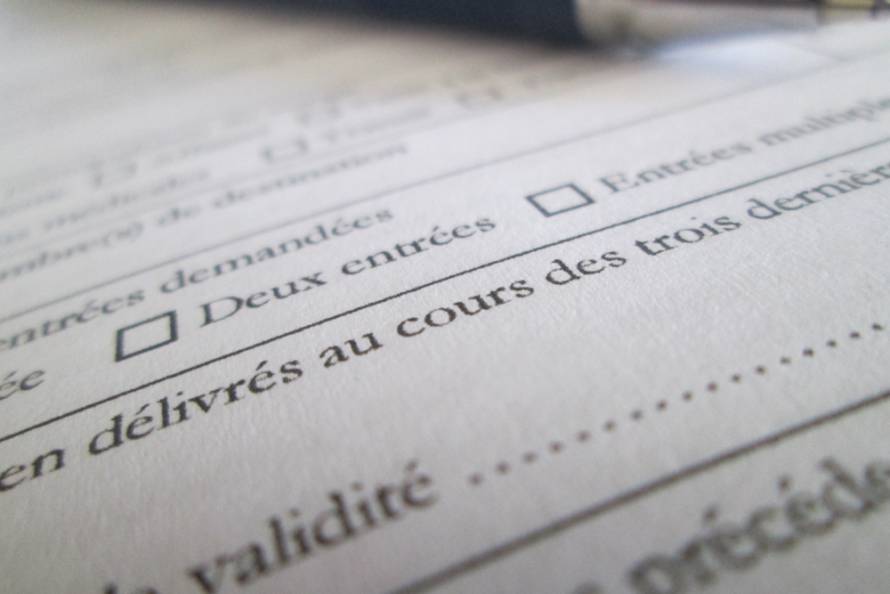En todos los nuevos modelos democráticos propuestos, se señala el incremento de la participación de los ciudadanos en el gobierno como la mejor manera de aproximarse a la gestión de la complejidad en la que estamos inmersos.
El fomento de la participación ciudadana debe tener en cuenta dos premisas, si quiere responder a la nueva distribución del poder que supone la aparición en escena de una gran masa de personas participando, opinando, cooperando, creando redes, deliberando con los instrumentos que han alcanzado gracias a las nuevas tecnologías. En primer lugar, será más difícil que las instituciones políticas reincidan con tanta profusión en la invasión del ámbito de la vida civil, de la sociedad, sometiendo el pluralismo de las manifestaciones de la libre iniciativa de los ciudadanos a su afán regulatorio. En segundo término, será más fácil obligar al poder tradicional a abstenerse de pretender que todos los ciudadanos participen sólo institucionalmente en el juego de la política. Sería la mejor manera de esclerotizar la flexibilidad característica de las iniciativas de la ciudadanía. Hay que tener en cuenta que la vida política no agota las dimensiones múltiples de la vida cívica, por lo que el político profesional no debe caer en la tentación de erigirse como único referente de la vida social. Es ya hoy un hecho que los ciudadanos interconectados e interactivos, armados de poderosa munición tecnológica, han dado un decisivo paso adelante y reclaman el protagonismo central que siempre les correspondió.
El micropoder está naciendo, precisamente, de la disolución de los poderes institucionales que se tienen que abrir a la participación de la ciudadanía para no morir de ineficencia y falta de legitimación. Actualmente no basta la legitimación de las urnas. Los ciudadanos han adquirido, desde que los medios de comunicación independientes catalizaron la aparición de una opinión pública articulada, hace ya largas décadas en las democracias occidentales, el poder de legitimar, o deslegitimar, la actuación del gobierno constantemente. Y ya nunca renunciarán a ejercerlo. El cambio que esto supone es definitivo e irreversible y como sucedió con la transición –allá donde se verificó- con la transición del latifundio al minifundio, el que goza de disponer de lo que es propio no suele estar dispuesto a renunciar llanamente a ello.
Hoy, con Internet al alcance de vastos millones de personas, ya no basta con mirar frecuentemente la bola de cristal de las encuestas para medir la aprobación social. Ahora los poderes públicos necesitan gobernar en constante diálogo con una ciudadanía que ha descubierto el micropoder de intervenir en la ‘cosa pública’.
El poder de intervenir en el diálogo social que configura la opinión pública y el gobierno de la comunidad es precisamente una de las características del micropoder. Esta circunstancia está modificando el propio sistema que la ha hecho posible. Porque si el micropoder es un resultado del desarrollo democrático ayudado por las nuevas tecnologías, también se puede afirmar que el micropoder modifica el propio sistema democrático.
La principal aportación de la revolución del micropoder a la regeneración de la democracia no es, por tanto, ningún avance tecnológico como podría ser el voto electrónico. Su principal contribución es hacer posible un verdadero diálogo social entre los ciudadanos y entre los ciudadanos y los poderes públicos. El diálogo social puede así convertirse, a través de las nuevas tecnologías, en pieza clave de un nuevo modelo democrático más relacional y dialógico, es decir, interactivo.
Desde sus primeros pasos, las tecnologías de la interactividad, que siempre he denominado tecnologías de la libertad, se relacionaron con el diálogo social. Este diálogo tiene, lógicamente, implicaciones tanto positivas como negativas. En febrero de 1996, movido de una lógica preocupación por la infancia, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Decencia en las Comunicaciones (Communications Decency Act). Dicha ley pretendía establecer un código de conducta en Internet en Estados Unidos, tratando de evitar la presencia en la red de material que pudiera considerarse obsceno o violento. Entre otras cosas, se pretendía crear una lista de «palabras prohibidas» que no podían emplearse en chats, publicarse en páginas web, etc. El conjunto no resultaba muy afortunado, porque no había forma de evitar que la ley se convirtiera en un mecanismo de control excesivo. Por eso, varias organizaciones de derechos, encabezadas por la muy activa American Civil Liberties Union, llevaron a juicio esta ley ante un tribunal de Pensilvania, animadas por el propósito de salvaguardar el ciberespacio de los primeros intentos de conquista gubernamental. Además, la oposición mundial a la ley consiguió que grupos de defensa de todo el mundo se organizasen en el GILC, Global Internet Liberty Campaign (Campaña Global por la Libertad en Internet). El caso “American Civil Liberties Union versus Janet Reno (Fiscal General de los Estados Unidos)” se decidió en una histórica sentencia de la Corte del Distrito Este de Pensilvania (U.S, Circuit Court), confirmado posteriormente por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Resulta muy interesante la definición de Internet que motivó la sentencia del Tribunal:
“Dejando aparte las siglas y el argot que han sembrado la vista, Internet puede muy bien ser descrita como una conversación universal sin fin. El Gobierno no puede, a través de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, interrumpir esa conversación. Como la forma participativa de expresión de masas más desarrollada jamás conocida, Internet merece la más estricta protección frente a la intrusión gubernamental. Es cierto que muchos encuentran algunas de las expresiones o manifestaciones en Internet ofensivas y es cierto, también, que, en medio del estruendo del ciberespacio, muchos oyen voces que consideran indecentes. La ausencia de regulación gubernativa de los contenidos de Internet ha producido, incuestionablemente, una especie de caos, pero, como uno de los expertos propuestos por los demandantes indicó en el curso de la vista, lo que ha hecho de Internet un éxito es el caos que representa. La fuerza de Internet es ese caos. Como sea que la fuerza de Internet es el caos, la fuerza de nuestra libertad depende del caos y de la cacofonía de la expresión sin trabas que protege la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, y el artículo 20 de la Constitución Española. Por estas razones, sin dudarlo, consideró que la Ley de Decencia en las Comunicaciones es «prima facie» inconstitucional y concedo las medidas cautelares solicitadas.
Comprobamos, por tanto, que incluso en la más influyente de las jurisprudencias se va abriendo paso la idea de que las nuevas tecnologías de la interactividad resultan ser poderosas aliadas de una nueva forma de democracia participativa basada en el diálogo. Es lo que venimos denominando “democracia interactiva”. Porque, gracias a la interactividad, nunca como ahora la realidad vital se ha podido desarrollar con tanta fuerza. Las nuevas tecnologías posibilitan un reforzamiento del poder de actuación de las personas singulares en todos los ámbitos. Este nuevo micropoder surge de personas vivas que dialogan con otras personas, afines o no. No es un mero intercambio de discursos avasalladores o de mensajes propagandísticos: es una forma de actuar y de pensar que se abre agradecidamente a la pluralidad de lo real, con una actitud inclusiva generalizada hacia las aportaciones de los demás.
Esta nueva forma de relación social diferencia, pero no discrimina sino que conjuga las diversas aportaciones perceptivas e intelectuales características de los hombres y las mujeres, de las Humanidades y de la Ciencia. Nace de una aproximación realista, que surge de la pluralidad dialógica de sujetos vivos. Este diálogo social regenerador de la democracia requiere la adecuada preparación de los individuos para que actúen como personas responsables, como ciudadanos activos. La superación del solipsismo democrático tiene mucho que ver con un concepto de la propia identidad como deudora de las relaciones con los demás. Es preciso redescubrir que la propia identidad se construye en constante relación con los que Mead denominó “significant others”, es decir, los interlocutores relevantes: los miembros de mi familia, mis maestros, mis vecinos, mis compañeros de trabajo o mis vecinos. No hace falta repetir que, esta dimensión relacional de la propia identidad resulta altamente potenciada por las nuevas tecnologías facilitadoras de la interactividad.
El fundamento de la democracia del diálogo social, por tanto, es el surgimiento del micropoder: la capacidad de los ciudadanos de decidir en la vida pública, a través de una discusión racional. Ahora, gracias al micropoder derivado de los cambios sociales y tecnológicos, este debate puede ser realmente posible. Se abre una puerta, por tanto, a la superación del individualismo que acaba siendo empobrecedor para la sociedad porque sume al ciudadano en la apatía. Ejercer el micropoder resulta un buen antídoto contra lo que Alexis de Tocqueville denominaba el ‘despotismo blando’, porque recoloca como elemento esencial del sistema a la participación política en primer término y, por ende, al ciudadano, a la persona.